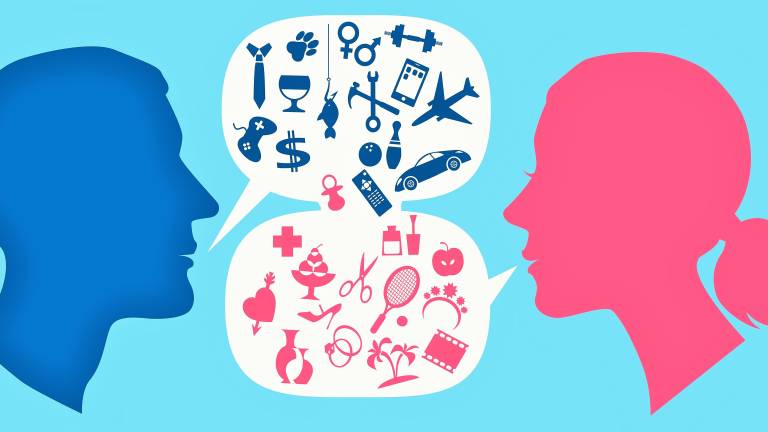Los mitos y la desinformación en torno a la menstruación dificultan tratar las problemáticas que vienen ligadas a la salud menstrual, como los altos impuestos a los tampones y compresas, y la falta de acceso a agua y saneamiento. Por ello, los derechos menstruales en América Latina -y en el resto del mundo- continúan siendo […]
Tag: desigualdad de género
La violencia simbólica es un tipo de violencia de género que se encuentra arraigada en nuestra sociedad hasta tal punto que la normalizamos llegando, incluso, a ser invisibilizada. La misma funciona como mecanismo de control social que, a través de los usos y las costumbres, reproduce desigualdades de género. ¿Qué entendemos por violencia simbólica? La […]
Durante muchos años la educación superior ha sido vista como un espacio privilegiado para los hombres, quienes podían acceder a la esfera pública con éxito, dejando de lado a las mujeres. Sin embargo, en los últimos años hubo un gran avance en materia de un acceso igualitario para las mujeres. Pero cabe preguntarnos, ¿Esta mayor […]
¿El campo de la tecnología es la cuna de la innovación? No en todos los aspectos. El acoso, la denigración y la discriminación están muy arraigados en lugares como Silicon Valley, donde el 60% de las mujeres reporta haber sufrido acoso sexual. Ésta es la historia de la desigualdad en el mundo tecnológico.
El problema de la desigualdad global está recibiendo atención académica desde hace relativamente poco, y a duras penas recibe atención entre los políticos. Aquí te mostramos una serie de gráficos y mapas para ayudarte a entender de dónde venimos y haca dónde vamos. Este es el panorama de la desigualdad en el mundo.
¿La política es un ámbito más fácil para las mujeres? Ni mucho menos. Los parlamentos también son espacios donde se produce discriminación y violencia de género. ¿Sabías que el 65'5% de las mujeres parlamentarias alguna vez han sido denigradas por el hecho de ser mujeres?
En el Tax Justice Blogging Day (El Día Bloguero por la Justicia Fiscal, iniciativa de Oxfam y otras organizaciones sociales) subrayamos , conscientes de que la fiscalidad injusta es una de las causas principales de la creciente desigualdad social, que las principales víctimas de esta injusticia fiscal y social tienen, como lo tiene la pobreza, rostro de mujer.
Sociológicamente hablando, una superwoman es una mujer que trabaja duro para gestionar múltiples funciones: la de trabajadora, la de ama de casa, la de madre, la de esposa… Esta connotación fue nombrada por primera vez en el “El Síndrome de Superwoman” (1984) de Marjorie H. Shaevitz. La aparición del término coincidía con el cambio de roles […]
En esta nuestra binaria sociedad, no hay nada que aterre más que saberse Jekyll y Mr. Hyde o, si se prefiere, Anakin Skywalker y Darth Vader. En mayor o menor medida, todas las personas nos pasamos al lado oscuro de la fuerza más de una vez. Pese a no querer verlo, llevamos a Darth Vader muy adentro, porque de alguna forma su figura reporta privilegios: todo aquello que no sea problemático para mí, no me preocupa, no me afecta y, por lo tanto, no me incumbe.
A pocos días de que se entregue el Balón de Oro de fútbol en categoría masculina, el argentino Lionel Messi se perfila como el gran favorito para alzar, por 5ª vez, el preciado premio. ¿Esto significa que Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia? Pues si nos atenemos al palmarés de este premio…la respuesta es ¡no!